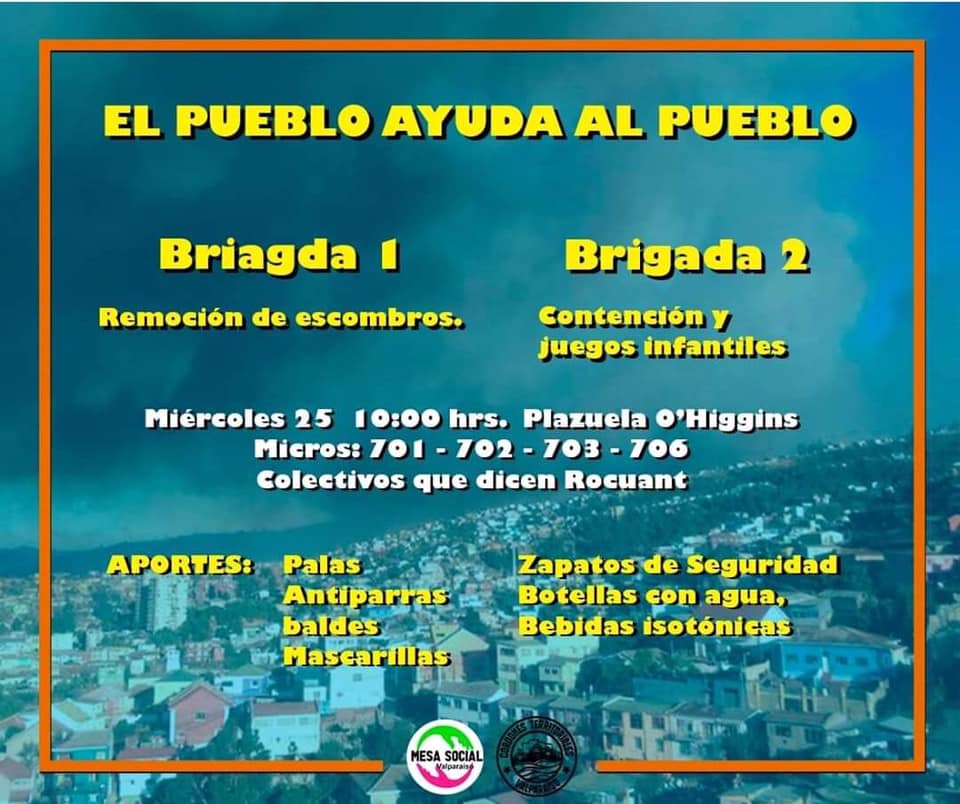Cuando el agua entra en las casas, el negocio ya se realizó

Las inundaciones en Maipú no son solo un “fenómeno climático”: revelan un modelo urbano donde el suelo se trata como mercancía, la ganancia se privatiza y el riesgo se socializa, con un Estado que planifica tarde y concede demasiado.
Daniel Jadue. Arquitecto y Sociólogo. 4/2/2026. Lo ocurrido en Maipú, barrios anegados en minutos, familias con pérdidas totales, vecinos esperando fichas y ayudas, no puede leerse como muchos han querido instalar, únicamente como una postal excepcional de lluvia intensa. Si cada temporal nos sorprende y sobrepasa la capacidad instalada, el problema no es meteorológico, es político, económico y urbano. La lluvia es un fenómeno natural, preexistente a cualquier ciudad, en cambio la catástrofe se construye. La construye el Estado, cuando no planifica adecuadamente, y el privado cuando no asume las externalidades de su propi negocio.
El negocio inmobiliario, tal como opera en Chile y en todo el mundo, no vende solo metros cuadrados. Vende promesas que pocas veces se cumplen. Vende seguridad, conectividad, vida de barrio, “plusvalía”. Pero demasiadas veces esas promesas se sostienen sobre una verdad que nadie cuenta: se edifica donde no se debería, o se edifica sin la infraestructura que se necesita.
Se urbaniza sin drenajes suficientes, se impermeabiliza el suelo, se intervienen quebradas y cauces, se rellena lo que alguna vez fue zona de absorción natural. Y luego, cuando el agua recupera su camino, la factura llega a quienes menos poder tienen para defenderse: las familias.
Aquí conviene llamar las cosas por su nombre, aunque ello en nuestro país se haya transformado en cuasi delito: Hablamos de un patrón que no puede ser considerado “mala suerte”. En la ciudad neoliberal, el suelo no se ordena por necesidades colectivas sino por rentabilidad y La vivienda deja de ser un derecho y se transforma, para los que pueden, en activo financiero.
Marx distinguía entre valor de uso y valor de cambio; en nuestras periferias, esa tensión es brutal. Se planifica para el valor de cambio, lo que rinde para el dueño del negocio inmobiliario, mientras el valor de uso, es decir, habitar con dignidad y seguridad, queda, como siempre en el neoliberalismo, subordinado al primero. El resultado es un urbanismo donde la ganancia manda y la vida se adapta… hasta que la realidad te golpea en la cara.
El ciclo es conocido. El privado compra barato, suelo periférico, muchas veces degradado o con riesgos, construye rápido, vende caro, asistido por un sistema financiero abusivo y desregulado y cobra antes de que el barrio exista de verdad.
Los municipios, asfixiados o tentados por ingresos y dinamismo económico, y sin capacidad técnica ni legal para planificar de verdad, autorizan proyectos para “activar” la comuna. El Estado central llega tarde: revisa, repara, subsidia, reconstruye. El riesgo, en vez de quedar internalizado por quien se beneficia, se “externaliza” hacia la comunidad. En términos sencillos: el negocio se queda con lo bueno; el barrio se queda con lo malo y cuando la catástrofe llega, el Estado intenta resolver con el dinero de todos los chilenos.
Cuando se dice “no hay sistema de colector que aguante”, se enuncia una verdad parcial. Es cierto: hay eventos extremos. Pero también es cierto que la ciudad ha ido perdiendo resiliencia por decisiones acumuladas, políticas y económicas de actores que superponen la rentabilidad y el derecho de propiedad al bien común: pavimentación sin compensación, densificación sin áreas verdes, expansión sin obras de aguas lluvias, permisos sin evaluación territorial integral. El problema no es que la naturaleza “ataque”; el problema es que el modelo urbano se defiende mal…porque prioriza otra cosa.
Engels, al analizar la vivienda en el capitalismo, advertía que la crisis habitacional no se resuelve mientras la vivienda se mantenga como mercancía. No se trata de citarlo para hacer un ejercicio de validación ideológica: se trata de entender su vigencia. La mercantilización convierte el habitar en transacción, y la seguridad urbana en “costo a minimizar”. Si drenar, mitigar, rellenar, estudiar el terreno y reforzar infraestructura encarece el proyecto, la lógica de mercado presiona para recortar, postergar o “delegar” esas obras al Estado. No siempre por ilegalidad; muchas veces por la legalidad tal como está diseñada.
En cada comuna grande o pequeña, del Gran Santiago o de regiones, hay ejemplos: conjuntos habitacionales levantados en zonas bajas, sectores que históricamente acumulan escorrentía, áreas cercanas a canales o con drenajes insuficientes. Con el cambio climático, los episodios intensos aumentan y se vuelven menos predecibles, pero la vulnerabilidad no aparece por arte de magia: se fabrica con decisiones de localización y diseño urbano.
Y esa fabricación tiene un sesgo de clase. La ciudad, como decía Fanon sobre las geografías coloniales, se organiza separando zonas “protegidas” y zonas “expuestas”. En Chile, esa frontera no siempre es un muro visible, pero se siente igual: los barrios populares y de clase media endeudada suelen ser los que terminan ubicados en los bordes, donde el suelo era “barato” por alguna razón. Allí, la catástrofe es una amenaza recurrente.
El alcalde de Maipú pidió bonos y subsidios, y es comprensible: la urgencia exige respuesta rápida. Pero si la política pública se agota en la ayuda posterior, mediante fichas, bonos y limpieza, sin tocar el corazón del problema, estaremos institucionalizando el desastre como rutina, tal como sucede año a año con los incendios. Un Estado que solo “repara” termina administrando la precariedad, mientras el mercado continúa produciéndola.
La crítica no es solo contra los privados. También es contra un Estado que, durante décadas, redujo su rol urbano a regulaciones fragmentadas, a planes reguladores lentos e insuficientes, a fiscalizaciones débiles y a una idea peligrosa: que el mercado asigna mejor el territorio que la planificación democrática.
La planificación urbana no es un lujo tecnocrático: es una forma básica de protección social. Decidir dónde se puede construir, con qué estándares y con qué infraestructura, es tan importante como la política de salud o educación. Cuando el Estado abdica, otros planifican: consultoras, inmobiliarias, intereses de corto plazo, y una política municipal atrapada entre la necesidad y la presión.
Si queremos evitar que Maipú se repita, y lamentablemente se repetirá, en Maipú o en otra comuna, necesitamos un giro de enfoque que a lo menos incorpore la obligación de legislar una Zonificación de riesgo con dientes reales: no basta con mapas bonitos: hay que prohibir construir en zonas de inundación, quebradas activas o suelos no aptos, y hacerlo cumplir.
De la misma manera, se hace imprescindible que la infraestructura de aguas lluvias se asuma como prioridad nacional, no como parche comunal, y con el objetivo de reincorporar el agua a la cuenca, no solo para que escurra fuera de ella en forma segura. Colectores, drenajes, parques inundables, recuperación de suelos permeables: inversión pública y exigencias a privados.
También es necesario establecer leyes que aseguren que “Quien lucra, paga”. Si un proyecto inmobiliario densifica y sella el suelo, debe financiar obras de mitigación proporcionales y verificables, antes de habitarse, no “en el futuro”.
Y todo lo anterior, en el marco de Permisos transparentes y trazables. Cada autorización debe mostrar estudios, responsables, mitigaciones, y evaluación independiente. Menos discrecionalidad, más control social, entendiendo que el Derecho a la ciudad debe estar por sobre el negocio de la ciudad. Vivienda, barrio, servicios y seguridad territorial como criterios rectores, no como “externalidades”.
Esto no es anti-desarrollo: es desarrollo serio. Mariátegui insistía en mirar las estructuras reales y no la retórica. La retórica del progreso urbano ha convivido demasiado tiempo con la segregación, el déficit de infraestructura y la exposición al desastre. Si el progreso se mide por permisos y metros vendidos, se nos va a seguir inundando el país.
Cada vez que el agua entra, hay familias que pierden lo poco o lo mucho que tenían. Pero hay algo que casi nunca se pierde: la rentabilidad ya realizada. Porque el negocio inmobiliario, cuando opera sin planificación fuerte, se parece a un seguro invertido: protege al capital y deja a la comunidad a la intemperie.
El desafío no es solo entregar bonos, aunque haya que hacerlo. El desafío es dejar de producir barrios vulnerables. Y eso requiere una decisión política que incomoda: disputar la ciudad como espacio colectivo, no como vitrina de inversión. Si el Estado no asume esa tarea, seguirá ocurriendo lo mismo, solo que con más frecuencia. Y entonces ya no será “un fenómeno que nunca habíamos vivido”, sino la forma normal de habitar una ciudad planificada por la ganancia de unos pocos.
La entrada Cuando el agua entra en las casas, el negocio ya se realizó se publicó primero en El Siglo.